El niño de Junto al
Cielo
Enrique Congrains Martín
Por alguna desconocida razón, Esteban había
llegado al lugar exacto, precisamente al único lugar… Pero ¿no sería, más bien,
que “aquello” había venido hacia él? Bajó la vista y volvió a mirar. Sí, ahí
seguía el billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida.
¿Por qué, por qué él?
Su madre se había encogido de hombros al pedirle,
él, autorización para conocer la ciudad, pero después le advirtió que tuviera
cuidado con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta
la carretera y, a los pocos pasos, divisó “aquello” junto al sendero que corría
paralelamente a la pista.
Vacilante, incrédulo se agachó y lo tomó entre sus
manos. Diez, diez, diez, era un billete de diez soles, un billete que contenía
muchísimas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales, cuántos medios,
exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales complejidades y,
por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un papel anaranjado que
decía “diez” por sus dos lados.
Siguió por el sendero, rumbo a los edificios que
se veían más allá de ese cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos metros,
se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable
presencia. ¿Había venido el billete hacia él —se preguntaba— o era él, el que había
ido hacia el billete?
Cruzó la pista y se internó en un terreno
salpicado de basura, desperdicios de albañilería y excrementos; llegó a una
calle y desde allí divisó al famoso mercado, el Mayorista, del que tanto había
oído hablar. ¿Eso era Lima, Lima, Lima?… La palabra le sonaba a hueco. Recordó:
su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella
vivían un millón de personas.
¿La bestia con un millón de cabezas? Esteban había
soñado hacía unos días, antes del viaje, en eso: una bestia con un millón de
cabezas. Y ahora, él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la
bestia…
Se detuvo, miró y meditó; la ciudad, el Mercado
Mayorista, los edificios de tres y cuatro pisos, los autos, la infinidad de
gentes —algunas como él, otras no como él—, y el billete anaranjado, quieto,
dócil, en el bolsillo de su pantalón. El billete llevaba el “diez” por ambos
lados y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el “diez” en su rostro
y en su conciencia. El “diez años” lo hacía sentirse seguro y confiado, pero
solo hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y
de los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los diez años. ¿Y
ahora? No, desgraciadamente no. Diez años no era todo, Esteban se sentía
incompleto aún. Quizá si cuando tuviera doce, quizá si cuando llegara a los
quince. Quizá ahora mismo, con la ayuda del billete anaranjado.
Estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la
bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella. Un millón de cabezas y,
ahora, una más. La gente se movía, se agitaba, unos iban en una dirección,
otros en otra, y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el
centro de todo, en el ombligo mismo.
Unos muchachos de su edad jugaban en la vereda.
Esteban se detuvo a unos metros de ellos y quedó observando el ir y venir de
las bolas; jugaban dos y el resto hacía ruedo. Bueno, había andado unas cuadras
y por fin encontraba seres como él, gente que no se movía innecesariamente de
un lado a otro. Parecía, por lo visto, que también en la ciudad había seres
humanos.
¿Cuánto tiempo estuvo contemplándolos? ¿Un cuarto
de hora? ¿Media hora? ¿Una hora, acaso dos? Todos los chicos se habían ido,
todos menos uno. Esteban quedó mirándolo, mientras su mano dentro del bolsillo
acariciaba el billete.
—¡Hola, hombre!
—Hola … —respondió Esteban, susurrando casi.
El chico era más o menos de su misma edad y vestía
pantalón y camisa de un mismo tono, algo que debió ser caqui en otros tiempos,
pero que ahora pertenecía a esa categoría de colores vagos e indefinibles.
—¡Eres de por acá! —le preguntó a Esteban.
—Sí, este … —se aturdió y no supo cómo explicar
que vivía en el cerro y que estaba en viaje de exploración a través de la
bestia de un millón de cabezas.
—¿De dónde, ah? —se había acercado y estaba frente
a Esteban. Era más alto y sus ojos inquietos le recorrían de arriba a abajo—.
¿De dónde, ah? —volvió a preguntar.
—De allá, del cerro —y Esteban señaló en la
dirección en que había venido.
—¿San Cosme?
Esteban meneó la cabeza, negativamente.
—¿Del Agustino?
—¡Sí, de ahí! —exclamó sonriendo. Ese era el
nombre y ahora lo recordaba. Desde hacía meses, cuando se enteró de la decisión
de su tío de venir a radicarse a Lima, venía averiguando cosas de la ciudad.
Fue así como supo que Lima era muy grande, demasiado grande, tal vez; que había
un sitio que se llamaba Callao y que ahí llegaban buques de otros países; que
habían lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas… ¡Lima!… Su tío
había salido dos meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una
casa. ¿En qué sitio será?, le había preguntado a su madre. Ella tampoco sabía.
Los días corrieron y después de muchas semanas llegó la carta que ordenaba
partir… ¡Lima!… ¿El cerro del Agustino, Esteban? Pero él no lo llamaba así. Ese
lugar tenía otro nombre. La choza que su tío había levantado quedaba en el
barrio de Junto al Cielo. Y Esteban era el único que lo sabía.
—Yo no tengo casa… —dijo el chico después de un
rato. Tiró una bola contra la tierra y exclamó—: ¡Caray, no tengo!
—¿Dónde vives, entonces? —se animó a inquirir
Esteban.
El chico recogió la bola, la frotó en su mano y
luego respondió:
—En el mercado, cuido la fruta, duermo a ratos…
—amistoso y sonriente, puso una mano sobre el hombro de Esteban y le preguntó—:
¿Cómo te llamas tú?
—Esteban …
—Yo me llamo Pedro —tiró la bola al aire y la
recibió en la palma de su mano—. Te juego, ¿ya, Esteban?
Las bolas rodaron sobre la tierra, persiguiéndose
mutuamente. Pasaron los minutos, pasaron hombres y mujeres junto a ellos,
pasaron autos por la calle, siguieron pasando los minutos. El juego había
terminado, Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las
bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde,
ahora? Empezaron a caminar juntos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de
Pedro que estando solo.
Dieron algunas vueltas, más y más edificios. Más y
más gentes. Más y más autos en las calles. Y el billete anaranjado seguía en el
bolsillo. Esteban lo recordó.
—¡Mira lo que me encontré! —lo tenía entre sus
dedos y el viento lo hacía oscilar levemente.
—¡Caray! —exclamó Pedro y lo tomó, examinándolo al
detalle—. ¡Diez soles, caray! ¿Dónde lo encontraste?
—Junto a la pista, cerca del cerro —explicó
Esteban.
Pedro le devolvió el billete y se concentró un
rato. Luego preguntó:
—¿Qué piensas hacer, Esteban?
—No sé, guardarlo, seguro… —y sonrió tímidamente.
—¡Caray, yo con una libra haría negocios, palabra
que sí!
—¿Cómo?
Pedro hizo un gesto impreciso que podía revelar, a
un mismo tiempo, muchísimas cosas. Su gesto podía interpretarse como una total
despreocupación por el asunto —los negocios— o como una gran abundancia de
posibilidades y perspectiva. Esteban no comprendió.
—¿Qué clase de negocios, ah?
—¡Cualquier clase, hombre! —pateó un cáscara de
naranja que rodó desde la vereda hasta la pista; casi inmediatamente pasó un
ómnibus que la aplanó contra el pavimento—. Negocios hay de sobra, palabra que
sí. Y en unos dos días cada uno de nosotros podría tener otra libra en el
bolsillo.
—¿Una libra más? —preguntó Esteban asombrándose.
—¡Pero claro, claro que sí!… —volvió a examinar a
Esteban y le preguntó—: ¿Tú eres de Lima?
Esteban se ruborizó. No, él no había crecido al
pie de las paredes grises, ni jugando sobre el cemento áspero e indiferente.
Nada de eso en sus diez años, salvo lo de ese día.
—No, no soy de acá, soy de Tarma; llegué ayer…
—¡Ah! —exclamó Pedro, observándolo fugazmente—.
¿De Tarma, no?
—Sí, de Tarma…
Habían dejado atrás el mercado y estaban junto a
la carretera. A medio kilómetro de distancia se alzaba el cerro del Agustino,
el barrio de Junto al Cielo, según Esteban. Antes del viaje, en Tarma, se había
preguntado: ¿iremos a vivir a Miraflores, al Callao, a San Isidro, a
Chorrillos, en cuál de esos barrios quedará la casa de mi tío? Habían tomado el
ómnibus y después de varias horas de pesado y fatigante viaje, arribaban a
Lima. ¿Miraflores? ¿La Victoria? ¿San Isidro? ¿Callao? ¿A dónde Esteban,
adónde? Su tío había mencionado el lugar y era la primera vez que Esteban lo
oía nombrar. Debe ser algún barrio nuevo, pensó. Tomaron un auto y cruzaron
calles y más calles. Todas diferentes pero, cosa curiosa, todas parecidas
también. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro, casas en
mitad de cerro, casas en la cumbre del cerro.
Habían subido y una vez arriba, junto a la choza
que había levantado su tío, Esteban contempló a la bestia con un millón de
cabezas. La “cosa” se extendía y se desparramaba, cubriendo la tierra de casa,
calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces
Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo —o tan
abajo, quizá— que había pensado que estaba en el barrio de Junto al Cielo.
—Oye, ¿quisieras entrar en algún negocio conmigo?
—Pedro se había detenido y lo contemplaba, esperando respuesta.
—¿Yo?… —titubeando, preguntó—: ¿Qué clase de
negocio? ¿Tendría otro billete mañana?
—¡Claro que sí, por supuesto! —afirmó
resueltamente.
La mano de Esteban acarició el billete y pensó que
podría tener otro billete más, y otro más, y muchos más. Muchísimos billetes
más, seguramente. Entonces el “diez años” sería esa meta que siempre había soñado.
—¿Qué clase de negocios se puede, ah? —preguntó
Esteban.
Pedro sonrió y explicó:
—Negocios hay muchos… Podríamos comprar periódicos
y venderlos por Lima; podríamos comprar revistas, chistes… —hizo una pausa y
escupió con vehemencia. Luego dijo, entusiasmándose—: Mira, compraremos diez
soles de revistas y los vendemos ahora mismo, en la tarde, y tenemos quince
soles, palabra.
—¿Quince soles?
—¡Claro, quince soles! ¡Dos cincuenta para ti y
dos cincuenta para mí! ¿Qué te parece, ah?
Convinieron en reunirse al pie del cerro dentro de
una hora; convinieron en que Esteban no diría nada, ni a su madre ni a su tío:
convinieron en que venderían revistas y que de la libra de Esteban saldrían
muchísimas otras.
*
Esteban había almorzado apresuradamente y le había
vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. Su tío no almorzaba
con ellos, pues en su trabajo le daban de comer gratis, completamente gratis,
como había recalcado al explicar su situación. Esteban bajó por el sendero
ondulante, saltó la acequia y se detuvo al borde de la carretera, justamente en
el mismo lugar en que había encontrado, en la mañana, el billete de diez soles.
Al poco rato apareció Pedro y empezaron a caminar juntos, internándose dentro
de la bestia de un millón de cabezas.
—Vas a ver que fácil es vender revistas, Esteban.
Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y, listo, las compra para sus
hijos. Y si queremos nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas
y así vienen más rápido… ¡Ya vas a ver qué bueno es hacer negocios!…
—¿Queda muy lejos el sitio? —preguntó Esteban, al
ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. Qué lejos había
quedado Tarma, que lejos había quedado todo lo que hasta hacía unos días había
sido habitual para él.
—No, ya no. Ahora estamos cerca del tranvía y nos
vamos gorreando hasta el centro.
—¿Cuánto cuesta el tranvía?
—¡Nada, hombre! —y se rió de buena gana—. Lo
tomamos no más y le decimos al conductor que nos deje ir hasta la Plaza San
Martín.
Más y más cuadras. Y los autos, algunos viejos,
otros increíblemente nuevos y flamantes, pasaban veloces, rumbo sabe Dios
dónde.
—¿Adónde va toda esa gente en auto?
Pedro sonrió y observó a Esteban. Pero ¿adónde
iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a
mover la cabeza de un lado a otro. Más y más cuadras. Al fin terminó la calle y
llegaron a una especie de parque.
—¡Corre! —le gritó Pedro, de súbito. El tranvía
comenzaba a ponerse en marcha. Corrieron, cruzaron en dos saltos la pista y se
encaramaron al estribo.
Una vez arriba se miraron, sonrientes. Esteban
empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro
de todo. La bestia de un millón de cabezas no era tan espantosa como había
soñado, y ya no le importaba estar siempre, aquí o allá, en el centro mismo, en
el ombligo mismo de la bestia.
*
Parecía que el tranvía se había detenido
definitivamente esta vez, después de una serie de paradas. Todo el mundo se
había levantado de sus asientos y Pedro lo estaba empujando.
—Vamos, ¿qué esperas?
—¿Aquí es?
—Claro, baja.
Descendieron y otra vez a rodar sobre la piel de
cemento de la bestia. Esteban veía más gente y las veía marchar —sabe Dios
dónde— con más prisa que antes. ¿Por qué no caminaban tranquilos, suaves, con
gusto, como la gente de Tarma?
—Después volvemos y por estos mismos sitios vamos
a vender las revistas.
—Bueno —asintió Esteban. El sitio era lo de menos,
se dijo, lo importante era vender las revistas, y que la libra se convirtiera
en varias más. Eso era lo importante.
—¿Tú tampoco tienes papá? —le preguntó Pedro
mientras doblaban hacia una calle por la que pasaban los rieles del tranvía.
—No, no tengo… —y bajó la cabeza, entristecido.
Luego de un momento, Esteban preguntó—: ¿Y tú?
—Tampoco, ni papá, ni mamá —Pedro se encogió de
hombros y apresuró el paso. Después inquirió descuidadamente:
—¿Y al que le dices “tío”?
—Ah… él vive con mi mamá, ha venido a Lima de
chofer… —calló, pero enseguida dijo—: Mi papá murió cuando yo era un chico…
—¡Ah, caray!… ¿Y tu “tío”, qué tal te trata?
—Bien; no se mete conmigo para nada.
—¡Ah!
Habían llegado al lugar. Tras un portón se veía un
patio más o menos grande, puertas, ventanas, y dos letreros que anunciaban
revistas al por mayor.
—Ven, entra —le ordenó Pedro.
Estaban adentro. Desde el piso hasta el techo
había revistas, y algunos chicos como ellos, dos mujeres y un hombre,
seleccionaban sus compras. Pedro se dirigió a uno de los estantes y fue
acumulando revistas bajo el brazo. Las contó y volvió a revisarlas.
—Paga.
Esteban vaciló un momento. Desprenderse del
billete anaranjado era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba
bien teniéndolo en el bolsillo y pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera
necesario.
—Paga —repitió Pedro, mostrándole las revistas a
un hombre gordo que controlaba la venta.
—¿Es justo una libra?
—Sí, justo. Diez revistas a un sol cada una.
Oprimió el billete con desesperación, pero al fin
terminó por extraerlo del bolsillo. Pedro se lo quitó rápidamente de la mano y
lo entregó al hombre.
—Vamos —dijo jalándolo.
Se instalaron en la Plaza San Martín y alinearon
las diez revistas en uno de los muros que circulaban el jardín. “Revistas,
revistas, revistas señor, revistas señora, revistas, revistas.” Cada vez que
una de las revistas desaparecía con un comprador, Esteban suspiraba aliviado.
Quedaban seis revistas y pronto, de seguir así las cosas, no habría de quedar
ninguna.
—¿Qué te parece, ah? —preguntó Pedro, sonriente
con orgullo.
—Está bueno, está bueno… —y se sintió enormemente
agradecido a su amigo y socio.
—Revistas, revistas ¿no quiere un chiste, señor?
El hombre se detuvo y examinó las carátulas.
—¿Cuánto?
—Un sol cincuenta, no más…
La mano del hombre quedó indecisa sobre dos
revistas. ¿Cuál, cuál llevará? Al fin se decidió.
—Cóbrese.
Y las monedas cayeron, tintineantes, al bolsillo
de Pedro. Esteban se limitaba a observar, meditaba y sacaba sus conclusiones:
una cosa era soñar, allá en Tarma, con una bestia de un millón de cabezas, y
otra era estar en Lima, en el centro mismo del universo, absorbiendo y
paladeando con fruición la vida.
Él era el socio capitalista y el negocio marchaba
estupendamente bien. “Revistas, revistas”, gritaba el socio industrial, y otra
revista más que desaparecía en manos impacientes. “¡Apúrate con el vuelto!”,
exclamaba el comprador. Y todo el mundo caminaba a prisa, rápidamente. “¿Adónde
van que se apuran tanto?”, pensaba Esteban.
Bueno, bueno, la bestia era una bestia bondadosa,
amigable, aunque algo difícil de comprender. Eso no importaba; seguramente, con
el tiempo, se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo
que el billete de diez soles se multiplicara. Ahora ya no quedaban más que dos
revistas sobre el muro. Dos nada más y ocho desparramándose por desconocidos e
ignorados rincones de la bestia. “Revistas, revistas, chistes a sol cincuenta,
chistes”… Listo, ya no quedaba más que una revista y Pedro anunció que eran las
cuatro y media.
—¡Caray, me muero de hambre, no he almorzado!…
—prorrumpió luego.
—¿No has almorzado?
—No, no he almorzado… —observó a posibles
compradores entre las personas que pasaban y después sugirió—: ¿Me podrías ir a
comprar un pan o un bizcocho?
—Bueno —aceptó Esteban inmediatamente.
Pedro sacó un sol de su bolsillo y explicó:
—Esto es de los dos cincuenta de mi ganancia, ¿ya?
—Sí, ya sé.
—¿Ves ese cine? —preguntó Pedro señalando a uno
que quedaba en la esquina. Esteban asintió—. Bueno, sigues por esa calle y a
mitad de cuadra hay una tiendecita de japoneses. Anda y cómprame un pan con
jamón o tráeme un plátano y galletas, cualquier cosa, ¿ya, Esteban?
—Ya.
Recibió el sol, cruzó la pista, pasó por entre dos
autos estacionados y tomó la calle que le había indicado Pedro. Sí, ahí estaba
la tienda. Entró.
—Deme un pan con jamón —pidió a la muchacha que
atendía.
Sacó un pan de la vitrina, lo envolvió en un papel
y se lo entregó. Esteban puso la moneda sobre el mostrador.
—Vale un sol veinte —advirtió la muchacha.
—¡Un sol veinte!… —devolvió el pan y quedó
indeciso un instante. Luego se decidió—: Dame un sol de galletas, entonces.
Tenía el paquete de galletas en la mano y andaba
lentamente. Pasó junto al cine y se detuvo a contemplar los atrayentes avisos.
Miró a su gusto y, luego, prosiguió caminando. ¿Habría vendido Pedro la revista
que le quedaba?
Más tarde, cuando regresara a Junto al Cielo, lo
haría feliz, absolutamente feliz. Pensó en ello, apresuró el paso, atravesó la
calle, esperó que pasaran unos automóviles y llegó a la vereda. Veinte o
treinta metros más allá había quedado Pedro. ¿O se había confundido? Porque ya
Pedro no estaba en ese lugar ni en ningún otro.
Llegó al sitio preciso y nada, ni Pedro, ni
revista, ni quince soles, ni… ¿Cómo había podido perderse o desorientarse?
Pero, ¿no era ahí donde habían estado vendiendo las revistas? ¿Era o no era?
Miró a su alrededor. Sí, en el jardín de atrás seguía la envoltura de un
chocolate. El papel era amarillo con letras rojas y negras, y él lo había
notado cuando se instalaron, hacía más de dos horas. Entonces, ¿no se había
confundido? ¿Y Pedro, y los quince soles, y la revista?
Bueno, no era necesario asustarse, pensó.
Seguramente se había demorado y Pedro lo estaba buscando. Esto tenía que haber
sucedido, obligadamente. Pasaron los minutos. No, Pedro no había ido a
buscarlo: ya estaría de regreso de ser así. Tal vez había ido con un comprador
a conseguir cambio. Más y más minutos fueron quedando a sus espaladas. No,
Pedro no había ido a buscar sencillo: ya estaría de regreso, de ser así.
¿Entonces?…
—Señor, ¿tiene hora? —le preguntó a un joven que
pasaba.
—Sí, las cinco en punto.
Esteban bajó la vista, hundiéndola en la piel de
la bestia, y prefirió no pensar. Comprendió que, de hacerlo, terminaría
llorando y eso no podía ser. Él ya tenía diez años, y diez años no eran ni
ocho, ni nueve ¡Eran diez años!
—¿Tiene hora, señorita?
—Sí —sonrió y dijo con voz linda—: Las seis y diez
—y se alejó presurosa.
¿Y Pedro, y los quince soles, y la revista?…
¿Dónde estaban, en qué lugar de la bestia con un millón de cabezas estaban?…
Desgraciadamente no lo sabía y solo quedaba la posibilidad de esperar y seguir
esperando…
—¿Tiene hora, señor?
—Un cuarto para las siete.
—Gracias…
¿Entonces?… Entonces, ¿ya Pedro no iba a
regresar?… ¿Ni Pedro, ni los quince soles, ni la revista iban a regresar
entonces?… Decenas de letreros luminosos se habían encendido. Letreros
luminosos que se apagaban y se volvían a encender; y más y más gente sobre la
piel de la bestia. Y la gente caminaba con más prisa ahora. Rápido, rápido,
apúrense, más rápido aún, más, más, hay que apurarse muchísimo más, apúrense
más… Y Esteban permanecía inmóvil, recostado en el muro, con el paquete de
galletas en la mano y con las esperanzas en el bolsillo de Pedro… Inmóvil,
dominándose para no terminar en pleno llanto.
Entonces, ¿Pedro lo había engañado?… ¿Pedro, su
amigo, le había robado el billete anaranjado?… ¿O sería, más bien, la bestia
con un millón de cabezas la causa de todo?… Y ¿acaso no era Pedro parte
integrante de la bestia?…
Sí y no. Pero ya nada importaba. Dejó el muro,
mordisqueó una galleta y, desolado, se dirigió a tomar el tranvía.
ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN
LECTORA:
1.
¿Quién era Esteban? ¿Cuál era su personalidad?
2.
Esteban se había encontrado un billete de diez soles, ¿qué significaba ese
billete para él? ¿Por qué?
3.
¿Qué consejo le da la mamá de Esteban antes de que este saliera a la calle?
¿Por qué crees que le dio ese consejo?
4.
¿Por qué Esteban se refiere a Lima como “la bestia con un millón de
cabezas"?
5.
¿Cómo conoció Esteban a Pedro?
6.
¿Cómo engaña Pedro a Esteban?
7.
Infiere: ¿Por qué crees que Pedro engaña a Esteban?
8.
¿Qué opinas del final del cuento? ¿Por qué? Justifica tu opinión.
9.
¿Qué te pareció el comportamiento de Pedro? ¿Era realmente un amigo? ¿Por qué?
10.
¿Qué le aconsejarías a Esteban después de lo que le pasó?
11.
Si Esteban y Pedro se volvieran a encontrar después del incidente, ¿qué crees
que sucedería?
12.
¿Por qué crees tú que el cuento se llama "El niño de Junto al Cielo"?
Justifica tu respuesta.
13.
¿Qué es lo que denuncia el cuento? ¿Por qué? Justifica tu respuesta.
14.
¿Cuál es el mensaje que nos deja este cuento?
15.
¿Qué opinas del cuento? Justifica tu respuesta.





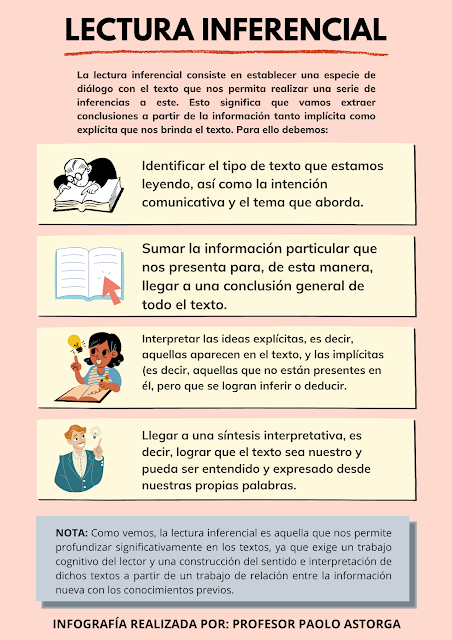

.png)